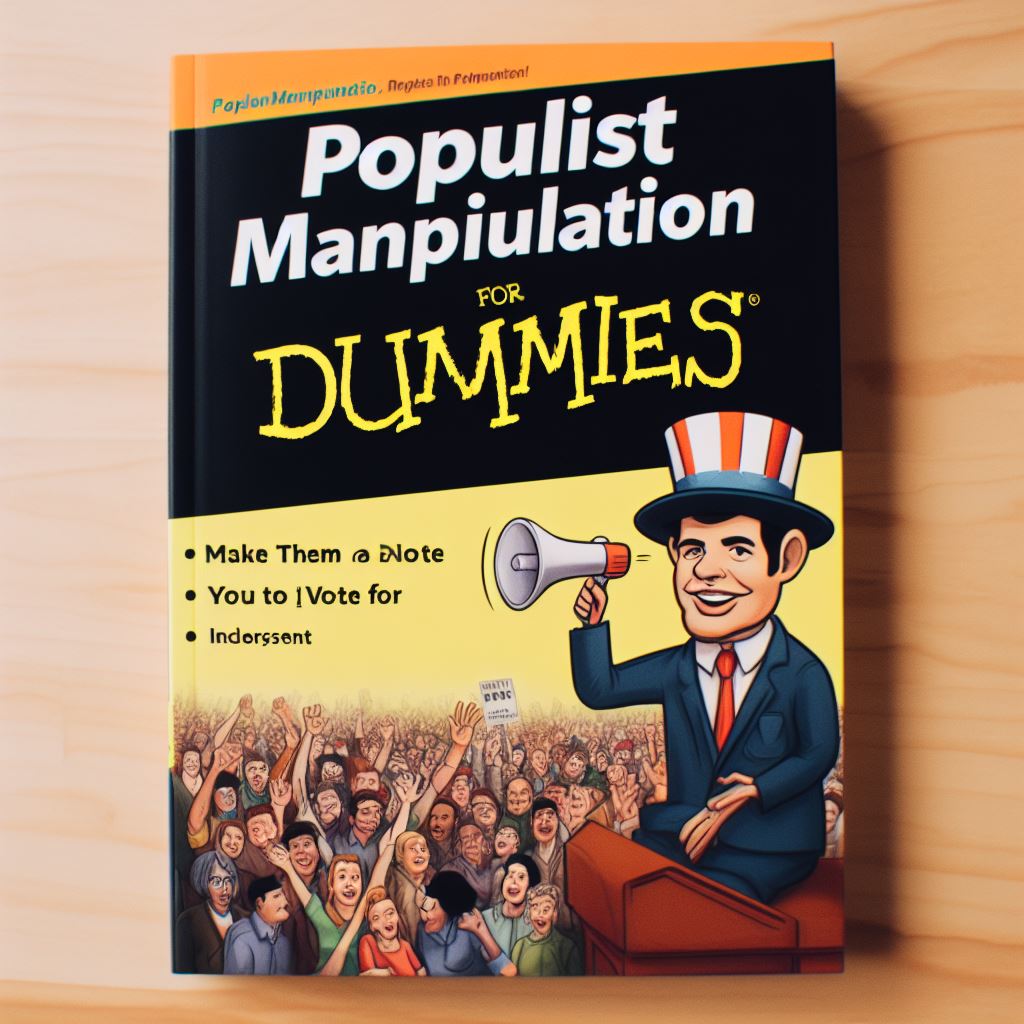La fábrica la componían varias naves de colosales proporciones dispuestas paralelamente al río, para acabar en dos hornos de fundición, fácilmente reconocibles por sus chimeneas que ascendían rebasando el perfil de la ciudad. Sus oscuras bocas vomitaban tal cantidad de humo que incluso el día más soleado palidecía, embargando el ánimo de los habitantes de la ciudad de Stalin. «Siempre es otoño en Stalingrado», comentaban los barqueros y los patronos de los vaporcillos a sus pasajeros, mientras cruzaban el Volga señalando a la lejanía la inquietante e imponente presencia de aquellas interminables columnas de gases que alimentaban la bóveda oscura.
Stalingrado era algo más que una ciudad, era un símbolo. Desde sus ordenadas calles, sus modernas fábricas, sus jardines y su universidad, todo había sido concebido, hasta el más mínimo detalle, como el modelo, el prototipo de urbe industrial y cosmopolita que de ahora en adelante se reproduciría por toda la Unión Soviética. La antigua ciudadela del Volga se había transformado en la moderna y pujante metrópoli y la innovadora fábrica de tractores, con sus más de siete mil obreros industriales, era su corazón y su espíritu, la joya que coronaba aquella obra titánica y revolucionaria que asombraría al mundo.
Dimitri Yurin era uno de los cientos de capataces que dedicaban diariamente su esfuerzo por mantener viva la actividad productiva de la nueva fábrica. La propaganda lo había adoctrinado eficazmente, haciéndole ver aquel mastodonte de acero y hormigón, donde consumía sus horas incansablemente, como un gigante bienhechor al que había que mantener y alimentar para que sostuviese sobre sus hercúleos brazos el esfuerzo productivo y el prestigio internacional de la Madre Patria. Muchos eran partícipes de aquel sueño, en ningún otro lugar del mundo se podía contemplar a obreros tan felices y satisfechos de su trabajo como en la fábrica de tractores de Stalingrado. Cualquier obrero de Manchester, Chicago o Düsseldorf hubiera contemplado atónito la vitalidad que cada día mostraban aquellos hombres y mujeres a la hora de incorporarse a su puesto de trabajo.
Por todo ello, muchos lloraron cuando las baterías de la Wehrmacht y los Stuka de la Luftwaffe se cebaban derrumbando aquel gigante. El símbolo era arrasado bajo una lluvia de certeras estocadas, proyectiles silbantes que dibujaban una fugaz trayectoria antes de reventar la estructura.
En varios meses, Stalingrado pasó de ser una ciudad modélica a convertirse en un escenario de pesadilla salpicado de innumerables dramas humanos. Entre los edificios esqueléticos, las montañas de escombros y los hierros retorcidos, entre las explosiones, los derrumbamientos, los disparos certeros y letales de los francotiradores y, en definitiva, entre toda la crueldad y el horror que es capaz de engendrar una guerra, sobrevivía Dimitri Yurin.
La alfombra de cadáveres que tapizaba las ruinas de la ciudad, junto con el ocasional quejido de algún ser agonizante, dejaba sin aliento a los cada vez más jóvenes soldados, de uno y otro bando, que se adentraban por primera vez en aquella jungla de muerte de la que no escaparían jamás. Mientras, los gobernantes y los estados mayores dirigían los designios de la muerte desde la lejanía de sus cancillerías o desde el calor de sus confortables búnkeres. Al tiempo que comían copiosamente, daban órdenes sellando para siempre el destino de miles de hombres y mujeres. ¿Cuántos jóvenes dejarían su hálito vital en aquella tierra? ¿Cuántos niños verían brutalmente sacudida su infancia, quedando traumatizados para siempre? ¿Cuántas separaciones dramáticas?
Dimitri Yurin murió congelado el cuatro de noviembre de 1942. Tres meses después, el 2 de febrero de 1943, el sexto ejército alemán, al mando del general Paulus, se rendía ante los representantes militares y políticos de la ciudad. Stalingrado era liberada de la pesadilla. Junto al cadáver de Yurin, en una pared, había frases con trazos desesperados. Al parecer, recogían los últimos pensamientos y el sentir de muchos de los que dejaron su aliento… Un poeta del horror lo había descrito así:
«Competir para ganar ese instante de gloria que se desintegra en los tiempos albanos. Luchar por la carroña, por ese pedazo de tierra insolvente, que no producirá más que un derroche de rencores, iras que se arremeterán. Ídolos que se alzan y que caen, bajo un turbio mar de turbas incontroladas, de cañones, de histerias hechas de soldaduras mentales que son reventadas a martillazos, despiezadas, hechas añicos, molidas para disolverse en un nuevo sabor, un aroma de la ignorancia que alentará nuevos ídolos, nuevas luchas, para competir y ganar ese instante de gloria, que se desintegra en los tiempos albanos».